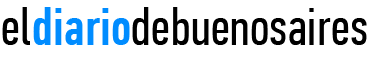Menos de 24 horas después de sufrir el ataque de los terroristas en el Bataclan, Benoît relató lo que vivió junto a su hermano “M” dentro del teatro.
Primero son fuertes chasquidos encadenados.
La música se detiene. Los chasquidos siguen.
Nadie entiende lo que pasa. La gente en los balcones se pone de pie. “Es en el show. Son unos tarados”.
Delante de nosotros, el ingeniero de sonido verifica su consola y termina por iluminar la sala.
Los tiros de kalashnikov tapan los gritos. Los músicos arrojan sus instrumentos y huyen del escenario.
La gente se amontona, tratando de llegar a las salidas de emergencia del foso, adyacentes al escenario.
Las ráfagas no cesan, pero el ritmo se hace más lento a medida que suenan las descargas.
Los gritos no se apagan. Se oye ruido de pasos sobre el escenario, luego de cuerpos.
En el balcón terminamos por escondernos entre las filas de asientos.
Cada cabeza que se levanta desencadena nuevas ráfagas.
M. y yo tratamos de dirigirnos hacia la salida de la derecha, reptando. Muchos se quedan en el suelo, congelados, petrificados, mudos.
Nos hablamos con M., para tranquilizarnos, para localizarnos entre los asientos. Y estar seguros de que nuestra progresión es homogénea.
M. llama al 112, termina por conseguir un interlocutor que hace mil preguntas en medio de los tiros. Se corta la llamada.
Llegados al final de la hilera, le digo a M.: “Vamos, lánzate hacia la puerta”.
Esa puerta que creemos es una salida de emergencia.
Somos muchos los que llegamos hasta ahí. Yo paso y me detengo. En el tropel, sostengo la puerta para tratar de agarrar a mi hermano. La gente se lanza una sobre otra, para evitar los tiros que no sabemos de dónde vienen.
https://www.youtube.com/watch?v=bpEJnp81VeE
M. no está. Agachado, me quedo junto a la puerta, manteniéndola abierta y empujando a la gente con tanta fuerza como deseos tengo de ver a mi hermano entre ellos.
Pero él no está en la oleada.
Los tiros siguen con tanta intensidad como los gritos. Es decir, cada vez menos frecuentes, cada vez más precisos. Nadie habla. Sólo los gritos y las balas hieren el silencio.
Mis ojos recorren el pasillo de pocos metros y dan con M., agazapado detrás de un asiento, listo para saltar. Luego me dirá que un tirador, que apuntaba al foso, se le acercaba peligrosamente, a menos de dos metros.
Mis ojos se levantan un poco más y ven al asaltante, ahora con el fusil en bandolera.
A espaldas de mi hermano. Frente a mí.
Mi hermano entre nosotros. Se me corta el aliento. Vamos a morir aquí y ahora.
El asaltante dice: “Todo saldrá bien, no se inquieten”.
Cosa surrealista, el terrorista, sin apuntarme, me hace señas de cerrar la puerta de salida frente a la cual me encuentro, sin que yo sepa si está dispuesto a dejarme ir o no.
Me levanto y le suplico que deje pasar a mi hermano y a mi vecino.
Los dos últimos del pasillo, que no ven a este hombre detrás, reptan, saltan y se encaminan a la puerta de forma tan poco académica como lo dicta su elevado instinto de supervivencia.
Dejándolos pasar, me hace nuevamente seña de cerrar la puerta.
Los tiros siguen. Cierro la puerta detrás de mí y de mi hermano tan rápido como puedo.
- En el techo
En el cuartito al que accedemos, de tres metros por dos, hay una escalera sin salida, un conducto de ventilación de tres o cuatro metros de alto y la puerta hacia el horror.
M. y yo la trabamos con ayuda de un extinguidor. Mi hermano la bloquea con sus piernas. Y espera que la muerte venga a golpearnos.
Detrás de nosotros una treintena de personas se ayudan a trepar por el conducto y gente que está en el techo atrapa con dificultad las manos húmedas y asustadas de las víctimas del ataque.
Una a una, las personas van siendo evacuadas de esta trampa mortal. Seguimos sosteniendo la puerta. Durará varios minutos el pánico, la cólera, el miedo de hacerse disparar a través de la puerta.
Ya no quedan más que cinco o seis en el cuartito. Agarro a mi hermano por la fuerza y lo coloco en medio de esta escalera humana gritándole que hace demasiado tiempo que sostiene la puerta y que eso ya no sirve para nada. Estoy petrificado por la idea de salir sin él, ya sea indemne o con los pies para adelante.
Se niega: “¿Quién la va a sostener? Entramos últimos, nos toca a nosotros”.
Acto de nobleza o angustia paralizante, no le dejo opción y lo posiciono entre los próximos a subir. Contrariado, termina por dejarse llevar.
Los jóvenes alrededor nuestro entienden la situación y lo eyectan de la exigua sala por la apertura que da al techo.
Una vez arriba, aúlla: “¡Saquen a mi hermano!” Paso después de los que lo siguieron a él. Sobre el techo, nos abrazamos. Pero los tiros continúan. No estamos a salvo.
No sabemos nada de los atacantes. Su nombre, sus motivaciones, su plan. Hay que moverse.
Trepamos al techo del Bataclan, deslizándonos en la noche.
Una silueta enorme y rectangular nos interpela con voz grave: «Vengan, acá estarán seguros».
Dudamos un poco, pero, ¿tenemos opción realmente?
Nos acercamos y percibimos una ventana abierta con una iluminación muy débil.
- La espera
Entramos cada uno a su turno en una minúscula habitación donde dos chicas asustadas nos preguntan si hemos visto a su amigo. Avanzamos dentro del departamentos, sumergido en la oscuridad y abarrotado con las decenas de personas que habían subido por el conducto de ventilación.
Tenemos un reflejo tonto pero que parece tranquilizarnos: meternos en la buhardilla del departamento hasta llegar a una chimenea. Ya hay varias personas allí. M. se tapa con una colcha, me pongo a su lado, detrás del muro. En ese momento, estamos persuadidos de que los asesinos van a seguirnos para ejecutarnos en este departamento que no es más que el tercer piso del Bataclan.
Empiezo a enviar mensajes de amor a mis allegados. M. hace lo mismo. “Te quiero”. “Esto es la mierda”.